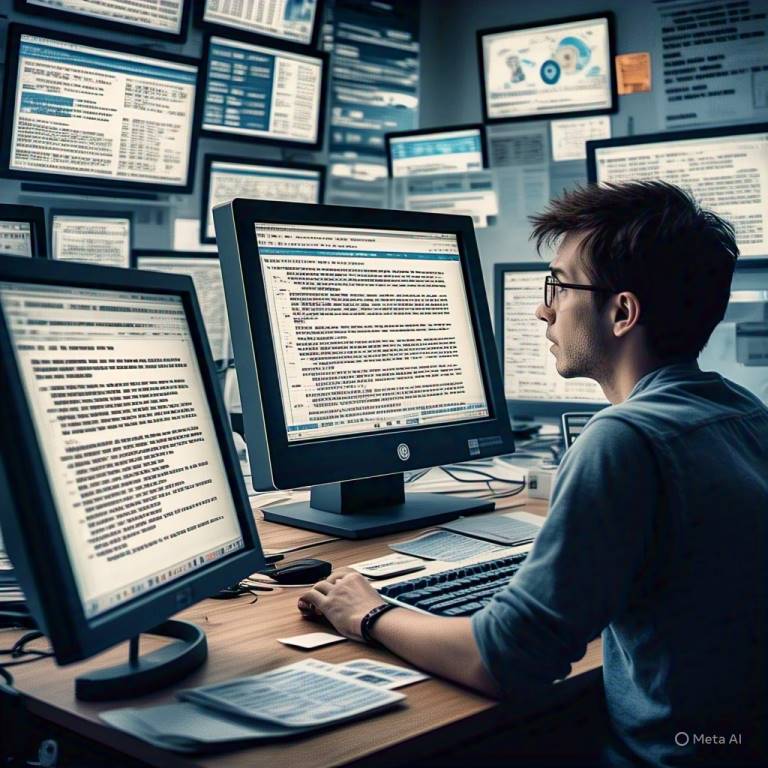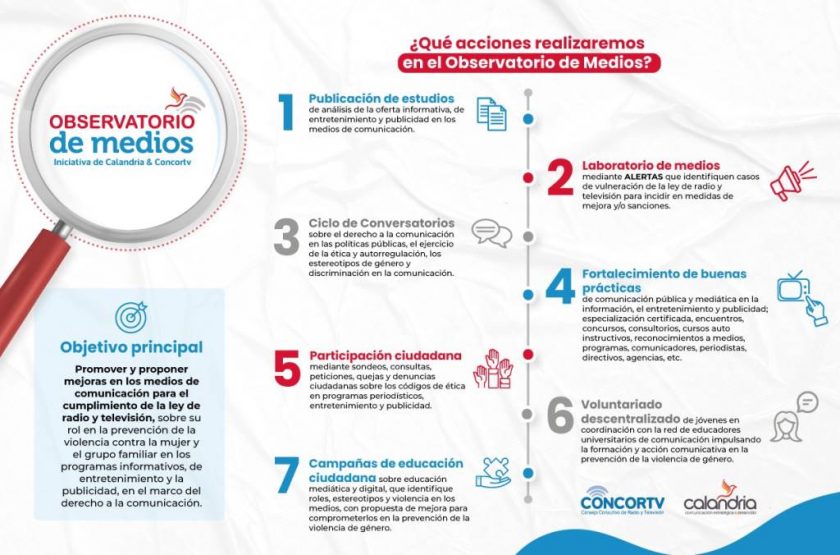Por: Horacio Alexander Alva Villarreal
Por: Horacio Alexander Alva Villarreal
Comunicador Social – Periodista
Vivimos en la era de la sobreinformación. Cada minuto, millones de datos circulan en nuestras pantallas: titulares, alertas, notificaciones, publicaciones en redes, noticias repetidas o contradictorias. A este fenómeno se le conoce como infoxicación, una combinación entre “información” e “intoxicación” que resume con crudeza el dilema contemporáneo: estamos más informados que nunca, pero entendemos menos.
El periodismo, llamado a ser un faro en medio de la confusión, ha caído en muchos casos en la trampa de la velocidad, el sensacionalismo y la superficialidad. En lugar de priorizar la veracidad y la profundidad, algunos medios han optado por el volumen y la “viralidad”. Esto no solo distorsiona la realidad, sino que también afecta directamente la salud mental, emocional y cívica de la sociedad.
Según Cornella (2023), quien acuñó el término infoxicación, “el exceso de información irrelevante impide tomar decisiones informadas”. Es decir, cuando el ciudadano promedio se enfrenta a un océano de datos sin jerarquía ni contexto, se paraliza o, peor aún, toma decisiones basadas en desinformación.
El periodismo de infoxicación se manifiesta de muchas formas: titulares “clickbait”, noticias sin contrastar, repetición de contenido, omisión de fuentes o voces diversas, y dependencia excesiva de algoritmos. Los medios, presionados por la competencia digital y la monetización de clics, priorizan lo inmediato sobre lo importante. Así, una noticia banal puede desplazar a un reportaje sobre corrupción o crisis ambiental solo porque genera más reacciones en redes sociales.
Este fenómeno tiene consecuencias preocupantes. En primer lugar, produce fatiga informativa: muchas personas terminan evadiendo las noticias porque sienten que todo es urgente, negativo o inabarcable (Newman et al., 2024). En segundo lugar, genera desconfianza hacia los medios. Cuando la información se presenta fragmentada o sin contexto, los ciudadanos perciben manipulación o agenda oculta. Y, en tercer lugar, afecta la democracia. Sin una ciudadanía bien informada, el debate público se empobrece y la polarización crece.
Pero no todo está perdido. Frente a esta crisis, se están gestando nuevas formas de periodismo responsable: más lento, más riguroso, más humano. Iniciativas como el slow journalism, que prioriza el análisis y la verificación sobre la inmediatez, están ganando terreno. Asimismo, medios independientes están apostando por modelos de financiamiento que no dependen del clic fácil, sino de una comunidad comprometida con la verdad.
Como sociedad, también tenemos una responsabilidad. No basta con culpar a los medios. Debemos aprender a filtrar, contrastar, desconectar. Exigir calidad en lugar de cantidad. Apostar por el pensamiento crítico en lugar del consumo pasivo. La alfabetización mediática debería ser tan importante como aprender a leer o escribir.
En medio del ruido, el periodismo tiene el deber moral de recuperar su voz como guía confiable. No necesitamos más datos, necesitamos más verdad. No más titulares, sino más contexto. Porque en tiempos de infoxicación, informar con ética es un acto de resistencia.